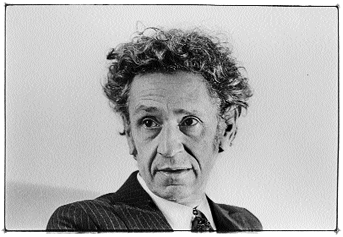Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2013
¿Y si no abro los ojos?
publicado en Edificio
¿Y si no abro los ojos? No sé cuántas horas dormí, con sueños extraños, de gente disfrazada diciendo parlamentos como en un teatro. Luego el sueño acabó. Durante un tiempo oí el piar de los pájaros en medio de la oscuridad, luego sentí a Adela levantarse, la cama dejó de estar hundida de su lado, yo me sentí ligero, muy ligero, y sin el calor de Adela las sábanas se refrescaron poco a poco. Sólo sentía la oscuridad, el olor del café que llegaba hasta aquí desde la cocina, y el rumor de Adela lavando platos, moviendo muebles, caminando por la casa con sus pantuflas que producen una especie de silbido al arrastrarse por el suelo. Después desperté. Pero no quiero abrir los ojos, aun cuando siento en los párpados la claridad del día, una claridad de color rojo, con luces y manchas amarillas. Quisiera que el sueño me ganara otra vez, volver a hundirme en él, pero es imposible; una vez despierto, yo vivo despierto y abro los ojos. Sin embargo esta mañana parece que yo no soy yo.
¿Y si llega Adela a despertarme y no abro los ojos? Sé que pronto sonará el despertador y como siempre Adela volverá de la cocina y sentiré las pantuflas acercarse y luego el bulto de su cuerpo junto a mí, caliente, y su mano que me acariciará el pelo y me dirá Rubén, ya despiértate, ya sonaron las siete y media. Pero yo me aferraré a mi respiración y sólo querré que a través de los párpados no se vea más que oscuro, oscuro, y el nerviosismo me hará sonreír, pero me controlaré lo mejor que pueda, y además es fácil no abrir los ojos, los párpados pesan naturalmente, se resisten. Y Adela insiste Rubén, Rubén, que llegas tarde, luego no te da tiempo de desayunar. Yo ya estoy ahí, en ese momento, ya lo hice, no he abierto los ojos y temo que Adela se enfurecería si supiera que esto es una comedia. ¿Por qué haces una comedia?, preguntaría, ¿qué ya no me quieres?, ¿crees que soy tu mamá?, ¿por qué juegas? Y no podría explicarle que no es un juego, sino algo que debo hacer, o quizá algo que no quiero hacer. Mientras Adela me sacude, grita Rubén, Rubén, sé que duda un momento, como si sospechara que hago como los niños, pero nunca me he comportado como un niño ante ella, de modo que decide insistir, y aun así yo no abro los ojos. Su mano me toca, siente mi corazón, acerca su boca a mi boca para ver si respiro, está preocupada. Y yo quisiera decirle que no se asuste, que sólo estoy con los ojos cerrados, pero quizá sería peor, me preguntaría ¿por qué me haces esto? Y me acusaría de crueldad. Tiene razón, es cruel lo que estoy haciendo, y lo sé mientras ella me sacude violentamente, tan preocupada está que no se le ocurre hacerme cosquillas, quizá con eso echaría a reír y todo esto se acabaría.
Las pantuflas de deslizan afuera de la habitación con rapidez. A lo lejos ella marca el teléfono. Yo siento otra vez el frescor de estar solo en la cama de día, como cuando era pequeño y me quedaba en la cama enfermo, el ruido de los autos que pasan, ruidos del día que comienza, los niños del edificio salen a la escuela, las madres los apuran, calientan los motores de los autos, el cartero toca su silbato y el portero comienza a barrer la acera y a regar la bugambilia que adorna el edificio. Yo no he abierto los ojos. Esta ceguera me gusta, el mundo del oído y la nariz, sin decir nada. Me invade un sopor agradable y pruebo a sentir cómo se escucha mi respiración pausada primero, después un poco más agitada, después rápida, contra los ruidos de los autos y las voces y el piar de los pájaros. No me he dado cuenta de que regresó Adela y otra vez me toca, seguramente me vio respirar de esas maneras y me dice Rubén, despierta, Rubén, ¿qué te pasa? y torpemente me levanta un párpado con el pulgar, pero me lastima con la uña, yo cierro más los ojos, me hundo, en realidad no quisiera salir de aquí. No sé dónde estoy. Adela se vuelve a ir, suena el teléfono, habla con angustia, casi grita. Quizá debería abrir los ojos.
Quisiera abrir los ojos, pero ya es demasiado tarde. Han tocado al timbre. Luego escucho pasos que se acercan y la voz de Adela y de un hombre que habla igual que el doctor Piedra. Creo que lo mejor es permanecer con los ojos cerrados, por no poner en ridículo a Adela. Si abriera ahora los ojos, la haría quedar como una loca. Además, no los quiero abrir. El doctor usa una de esas colonias que no me pongo yo jamás, Adela dice que son de muy mal gusto. Casi lo puedo ver, perfumado, oloroso a traje recién puesto, a hombre bañado. Es raro, siento miedo de lo que pasaría si abriera los ojos y me encontrara con su mirada penetrante, ésa con la que siempre escarba en uno. ¿Le duele aquí?, pregunta, y a uno le empieza a doler justo donde lo ha mirado. Adela me sacude frente a él, me grita, me zarandea, luego dice ¿ve, doctor?, no sé qué le pasa, algo tiene. El doctor le pide permiso para acercarse, se sienta en la cama junto a mí y la inclina mucho de su lado, un poco más de lo que la inclina Adela. Me da miedo resbalar, caerme, y hago un esfuerzo por tensar el cuerpo y sostenerme sin que se dé cuenta. Me siento extraño entre el calor de Adela y al frescor del doctor Piedra y de repente me pregunto si Adela seguirá en bata, cómo ha de estar preocupada para no haberse cambiado, y quisiera verla pero no quiero abrir los ojos. Tengo miedo de que me descubran, de lanzar una risotada nerviosa. Respiro para no contraer el rostro y todo el cuerpo me tiembla. Adela le dice: mire, empezó a temblar, antes no estaba así. El doctor Piedra me toma la presión, me levanta los párpados, le pide a Adela que me desabroche la camisa del piyama para escucharme el corazón. Después me abre la boca y me pone un termómetro. Mientras esperan a que se marque la temperatura, el doctor le dice que todo esto es muy raro porque estoy perfectamente. Tengo signos incluso de estar despierto. ¿No padezco narcolepsia? No. ¿Soy bromista? No. Ni siquiera el día de los inocentes hago bromas. El doctor se levanta por fin. Me alivia que me restituya el peso de la cama. Me alivia que salgan de la habitación. Una vecina conversa con alguien afuera de la ventana. Luego duermo.
Otra vez me zarandea Adela, no sé cuánto dormí. Tuve unos sueños curiosos, con animales. De seguir así, sólo podré volver a ver en sueños. El resto me lo puedo imaginar, gracias a la costumbre. Ya no pienso en abrir los ojos. El que se despertó esta vez ya no es el que los abre, no debería insistir. El sopor me gusta tanto que podría seguir durmiendo, decido seguir durmiendo, pero no me dejan. Adela habla con alguien más, entre la bruma del sueño me doy cuenta de que hay alguien en la habitación, luego voy sintiendo claramente que se trata de mi hermano Juan. Juan tiene un olor característico, una presencia que conozco. Desde que éramos niños no había vuelto a estar con Juan en mi habitación, es decir, yo acostado y él de pie. Hace muchos años que nadie me visita cuando estoy enfermo, a lo mucho me hablan por teléfono. Juan tiene una voz aguda y de niño me parecía muy chistoso. Juan se acerca y me sacude de nuevo. Ya no deberían sacudirme. Juan dice que a poco, que si no se estará haciendo, y yo casi puedo ver la expresión consternada de Adela. Rubén no es así, estoy asustada. Luego salen de la habitación. Los escucho hablar en el pasillo. Hablan de darme de comer, de beber. No se me había ocurrido pensar en eso, no quisiera que hablaran de comer ni de beber, porque me dará hambre. Ya me dieron ganas de ir al baño. Me voy a aguantar. Ya me ha ocurrido otras veces, de tanto tener ganas se terminan por quitar. Es cosa de resistir el hambre, la sed, las ganas de todo, cerrando los ojos y durmiendo. ¿Qué irán a decidir hacer conmigo? Suena el teléfono, Adela contesta, vuelve a sonar, sólo la oigo decir nada, nada, todavía no. Me tiemblan los párpados, lo puedo sentir. Huele a comida, seguro Juan y Adela comieron mientras yo dormía.
Ahora sonó el timbre, es el papá de Adela, tiene la voz ronca. Otra vez suena, es mi hermana Concha. Adela los conduce a la habitación. Ya no escucho sus pantuflas, supongo que se habrá bañado y cambiado por fin de ropa mientras yo dormía, menos mal. Mi suegro y mi hermana menor me espían desde la puerta de la habitación. Adela les pide que prueben a sacudirme. Rubén, Rubén, me llaman. Concha me da un beso en la mejilla. Siento sus labios húmedos y cremosos del bilet rojo que siempre se pone. Lo hace para parecer más joven. Me dice hermanito, por favor despiértate. Luego viene Juan, está toda la familia rodeándome y yo no sé si debería abrir los ojos, pero siento miedo de su enojo, cómo se enfurecerían por hacerles pasar por esto, abandonar sus obligaciones para venir a verme y yo dedicado a los fingimientos. En realidad, ahora son todos ellos quienes me impiden abrir los ojos. Concha y Juan se sientan en la cama. Siento cada vez más ganas de orinar, pero aprieto y resisto lo mejor que puedo, tiemblo un poco. Concha pregunta, ¿por qué tiembla? No sé, dice Adela, a ratos lo hace. Bueno, ¿entonces qué vamos a hacer?, pregunta mi suegro. Todos salen al comedor. Sólo escucho el fondo de sus conversaciones. Juan estaba comiendo un pan dulce, dejó la habitación oliendo a azúcar. Ya siento hambre, pero no voy a abrir los ojos. De repente, Adela regresa y abre la ventana. Le agradezco el gesto, que limpia el ambiente de colonias, cigarrillos, el pan de mi hermano. Se abraza contra mí; su cara está mojada. Quisiera decirle que estoy bien, que no debe preocuparse.
Es un alivio estar solo otra vez. Hace un rato, mientras todos estaban aquí, oí a los pájaros llamarse para dormir, pero ahora no se escuchan. Ya debe ser tarde, silba un camotero. Está empezando a llover, a lo lejos se oyen los cláxones en la avenida, se van a formar embotellamientos con la lluvia. Pasan cada vez más autos por nuestra calle y el vecino de arriba se está bañando. Si aguzo el oído, llegará hasta mí el tintineo de los cubiertos de los vecinos a la hora de cenar, es algo que siempre me ha gustado, el rumor de las conversaciones y los tintineos. La familia toma café allá afuera, en casa hay un silencio extraño. Quizá están cansados de esperar a que abra los ojos. Por suerte ya se me pasaron las ganas de orinar. No he sentido hambre en todo el día, el sueño me la quita, quizá un poco de sed. Es agradable sentir los párpados oscuros.
Otra vez sonó el timbre, ¿quién más podrá ser? Hace un rato escuché que alguien se iba, yo creo que era mi suegro. Por aquí, dice Adela. Vienen varias personas, mueven algo metálico, huele a desinfectante. Con cuidado, dice Adela, y me destapa violentamente, no sé cómo hago para no reaccionar, el sopor y el tiempo me han vuelto descuidado, podría abrir los ojos sin pensar. Pero ya no se abren. Han puesto algo de metal junto a mí, sobre la cama. Hay voces de hombre, jóvenes, y de repente unos brazos bastante fuertes me cargan, me colocan sobre una plancha, me tapan con una cobija, me atan con correas. Luego me levantan. Probablemente esto está llegando lejos, ¿hasta dónde podrá llegar? Me llevan cargando por el pasillo, paso junto a mis hermanos que están en el comedor. Escucho cómo agarran todos sus llaves, sus abrigos, van a salir todos conmigo y la casa quedará vacía. Es difícil bajarme por la escalera, pues es muy estrecha; los jóvenes, aun así, lo van haciendo con habilidad. Quizá debería abrir los ojos, me reprocharían todos el gasto de los camilleros, la ambulancia, qué clase de broma es esta, me dirían. Ya ni siquiera sé si puedo abrir los ojos, me da miedo probar a hacerlo y no poder. Estamos dando tumbos, siento la lluvia que me cae al salir del edificio, las luces de la ambulancia girando frente al portón. Entonces me orino en la camilla.
Cuento publicado en el libro Edificio editado por Páginas de Espuma, 2010.